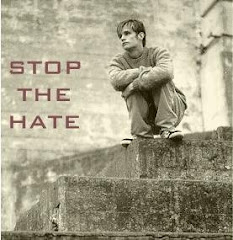La desocialización de la cultura de masas nos impulsa a defender nuestra identidad apoyándonos sobre grupos primarios, lo que nos lleva a inscribir nuestra vida en una comunidad que nos impone sus mandamientos. Y por ello nuestros equilibrios entre la ley, la razón, la costumbre y la creencia, se derrumban por un lado al ser invadidos por la cultura de masas y por el otro fragmentado por el retorno de las comunidades.
Pero los que desde hace mucho estamos cómodos y acostumbrados con la vida en sociedades diversificadas y de alguna manera tolerantes, en que la ley nos garantiza las libertades personales, nos sentimos más atraídos por la sociedad de masas que por las comunidades que siempre son autoritarias.
El asunto es que el retorno de las comunidades es cada vez más vigoroso y a eso a lo que respetuosamente llamamos minorías están cada vez más afirmando su identidad y reduciendo sus relaciones con el resto de la sociedad.
El dilema es: o reconocemos la plena independencia de las minorías y las comunidades y nos dedicamos en hacer respetar las reglas del juego, es decir los procedimientos que aseguran la coexistencia pacífica de intereses, opiniones y creencias pero renunciando entonces, al mismo tiempo, a la comunicación entre nosotros, puesto que ya no nos reconoceremos nada en común salvo no prohibir la libertad de los otros y limitarnos en participar en actividades netamente instrumentales, o bien podemos creer que tenemos aun valores en común, morales y con esto nos veremos forzados a rechazar a quienes no los comparten, sobre todo si les atribuimos un valor universal.
Pero los que desde hace mucho estamos cómodos y acostumbrados con la vida en sociedades diversificadas y de alguna manera tolerantes, en que la ley nos garantiza las libertades personales, nos sentimos más atraídos por la sociedad de masas que por las comunidades que siempre son autoritarias.
El asunto es que el retorno de las comunidades es cada vez más vigoroso y a eso a lo que respetuosamente llamamos minorías están cada vez más afirmando su identidad y reduciendo sus relaciones con el resto de la sociedad.
El dilema es: o reconocemos la plena independencia de las minorías y las comunidades y nos dedicamos en hacer respetar las reglas del juego, es decir los procedimientos que aseguran la coexistencia pacífica de intereses, opiniones y creencias pero renunciando entonces, al mismo tiempo, a la comunicación entre nosotros, puesto que ya no nos reconoceremos nada en común salvo no prohibir la libertad de los otros y limitarnos en participar en actividades netamente instrumentales, o bien podemos creer que tenemos aun valores en común, morales y con esto nos veremos forzados a rechazar a quienes no los comparten, sobre todo si les atribuimos un valor universal.